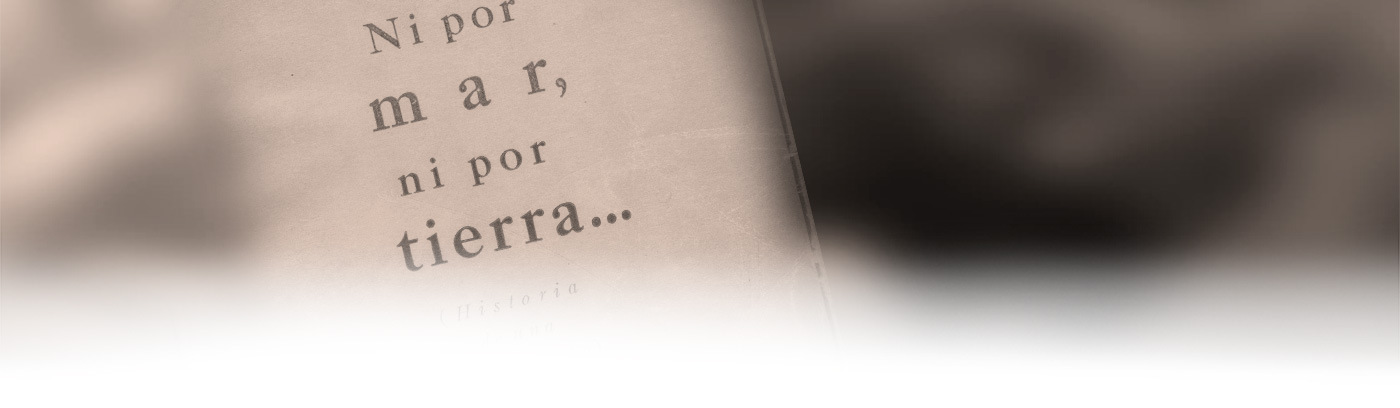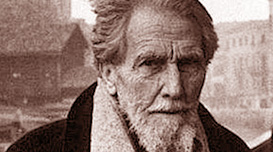La Prensa (Buenos Aires), 21 de mayo de 1972.
No necesito explicar mi desesperación de ese momento. Los que tienen un perro amigo, los que lo han tenido alguna vez, me comprenderán. Imploré en el teléfono para que no le pusieran esa inyección, pidiendo que me esperaran, porque yo la iba a mejorar. Luego, me puse al habla con compañías de aviación para conseguir un pasaje para Austria ese mismo día; pero no fue posible. Solo al amanecer del día siguiente podría volar.
Aquella noche la pasé en el monasterio benedictino de Montserrat. Llegué cuando los monjes oficiaban una misa coral de una belleza pura y sublime. En las sombras de esa vieja basílica, pedí a la Virgen negra de Montserrat (Isis, en verdad) por Dolma. Y en medio de mi angustia, sentí como que mi perra, allá lejos, se alegraba de saber que yo pensaba en ella y que pronto la volvería a ver.
Parece como que la vida repite a veces sus secuencias. También hace muchos años, a la muerte de un ser muy querido, debí encontrarme en un convento benedictino de mi patria, tratando de consolar mi corazón. Los monjes chilenos fueron extraordinarios. El padre Subercaseaux y el abad (no recuerdo ya su nombre) pusieron bálsamo de comprensión en mi alma. Quise ahora encontrar algo semejante entre los monjes españoles. Con uno de ellos estuvimos sentados a la sombra de las arcadas vetustas y de las piedras legendarias. Escuchó mi relato. Al final, le pregunté:
«―Padre, ¿dónde se van los perros cuando mueren? ¿Hay un cielo para ellos?».
El monje me miró con dudas, casi con sospecha. Permaneció mudo.
«―Se está muriendo mi perro ―le decía yo―. ¿Es posible que se muera para siempre? ¿Qué diferencia hay con un hombre?».
Ahora el monje rompió el silencio:
«―Hay una gran diferencia, una enorme diferencia», dijo.
«―Sí ―le respondí―, una enorme diferencia: los perros son mejores que los hombres».
¡Qué extraños son los españoles! No aman a los animales ni a los árboles (esto último lo hemos heredado los chilenos), asesinan a los toros, desprecian a los perros… En el aeropuerto de Barcelona, el policía (un andaluz) a quien rogué que vigilara mi auto, dejado en cualquier sitio, porque debía partir de inmediato a ver a mi perro enfermo, me miraba como a un ser de otro mundo, como a un excéntrico:
«―¿Y toma el avión por un perro?…», me preguntó.
Llegué a Viena. Dolma se estaba muriendo, aun cuando yo no pudiera creerlo. No comía y casi no respiraba. Al verme, sin embargo, estuvo alegre y vivaz, como para demostrarme que seguía siendo ella misma, con la felicidad de haberme recuperado. Parecía decirme: «Ahora ya no me vas a dejar; ya no nos separaremos más»…
¡Qué terrible decisión! Estaba viva un minuto antes. Y, de pronto, ya no fue más. Nunca podré entender la muerte. ¿Qué es la muerte? Se da vueltas a un resorte, y todo se acaba… Con Dolma entre mis brazos, esperé a que el doctor le pusiera la inyección. Ella me miraba a los ojos, interrogándome. Y yo le decía cosas, palabras, para que no se diera cuenta de que se iba a morir. Pero se murió, así, mirándome a los ojos, se apagó, doblando su cabecita ensortijada, igual que la flor azul, la de pura magia, la que no existe, la que no existirá nunca más…
¿Por qué amé tanto a esta perrita? ¿Es la soledad? ¿O será el recuerdo de la infancia, cuando mis mejores amigos eran los animales? ¡Qué bien se entiende un niño con los animales, en su diálogo del silencio! Solo aquellos hombres que han dejado de ser niños, esos pueblos que han perdido su infancia, o esos hombres que se toman tan dramáticamente en serio como hombres, no aman a los animales.
Bajo la lluvia de ese día domingo, en la vieja Viena, yo encaminaba mis pasos hacia el telégrafo de la ciudad. Y allí envié dos telegramas a India, tierra de mi perro. Uno, al Dalai Lama; otro, a Indira Gandhi. Les comunicaba que mi compañera del Tíbet y de la India había muerto en ese día y les pedía que pensaran en ella. Así, Dolma también se despedía de ellos.
Desde alguna parte, sentí que Dolma se alegraba.